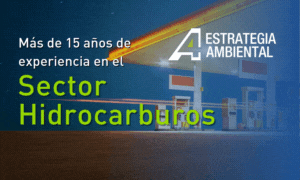Amado Villarreal González
Columna En Perspectiva
No hay mejor forma de comenzar esta columna que hablando de China, hoy líder mundial en tecnologías limpias o verdes. Desde antes de su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el año 2000, China entendió que para sostener su crecimiento económico y mejorar el bienestar de su población necesitaba más energía. También reconocía que su dependencia de los combustibles fósiles, principalmente petróleo y gas, era insostenible. Un mayor crecimiento implicaba una mayor dependencia externa de hidrocarburos y, con ello, una vulnerabilidad estructural.
Sin contar con suficientes reservas propias, China decidió implementar una política industrial de largo plazo orientada a desarrollar tecnologías de energía alternativa. Otorgó subsidios, invirtió en capital humano, creó hubs y parques de innovación, y fomentó el surgimiento de cadenas de valor verdes, base de su transición energética. A diferencia de Corea del Sur, que apostó por sectores globales ya consolidados como la industria automotriz, China optó por participar en la creación de nuevas industrias desde cero: la solar, la eólica, la de baterías y la del hidrógeno.
Veinticinco años después de su ingreso a la OMC, el resultado es contundente. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), China domina más del 60% del mercado global de paneles solares, aerogeneradores, baterías y electrolizadores. Ha reducido drásticamente su dependencia de los combustibles fósiles y fortalecido su seguridad energética. Es un ejemplo claro de cómo una política industrial coherente puede transformar, e incluso dirigir, una política energética.
Por su parte, Estados Unidos vive aún los beneficios del fracking, que lo convirtió de importador neto a exportador de hidrocarburos. Hoy es un actor relevante tanto en su mercado interno como en el externo, con influencia notable en el comercio de gas natural licuado (GNL) hacia Europa y Asia. Sin embargo, aunque sigue siendo un jugador clave en tecnologías limpias, China lo ha superado en costos y capacidad de innovación.
Con la reciente ley denominada por el expresidente Trump The One Big Beautiful Bill Act (OBBA), el gobierno estadounidense desactiva los incentivos creados en la Inflation Reduction Act de Joe Biden, afectando directamente el desarrollo de energías renovables, especialmente la solar y la eólica, la electromovilidad, el hidrógeno verde y décadas de avance en eficiencia energética. A cambio, reactiva el carbón, elimina obstáculos legales y ambientales para el petróleo y el gas, impulsa la energía nuclear a mediano plazo y promueve los biocombustibles. A estas medidas se suman aranceles a minerales estratégicos como el cobre y programas para fortalecer la red eléctrica. Se trata de una reconfiguración de la política energética estadounidense, acompañada por un enfoque proteccionista y de remanufactura dentro de su territorio.
En Europa, la transición energética tiene un componente ideológico más marcado. La apuesta por las energías limpias responde tanto a la convicción ambiental como a la necesidad de reducir la dependencia energética del gas ruso, y más recientemente, del gas natural licuado proveniente de EE. UU. En Alemania, motor industrial de la Unión Europea, los altos costos energéticos han provocado tensiones crecientes: la industria exige subsidios y apoyo estatal para competir con China, e incluso pide ralentizar el ritmo de la transición energética a fin de acceder temporalmente a energéticos más baratos. Se trata, en esencia, de una estrategia de reindustrialización europea, donde la frontera entre política energética comunitaria y política industrial nacional se vuelve difusa. El caso alemán es especialmente ilustrativo: su industria automotriz enfrenta la presión de los vehículos eléctricos chinos y exige respuestas inmediatas.
El denominador común entre Asia, Norteamérica y Europa es el mismo: la política industrial se combina con la política energética para reforzar la competitividad. Sin embargo, la transición energética enfrenta riesgos coyunturales derivados de intereses de corto plazo y tensiones geopolíticas que amenazan su ritmo.
La lección para México es clara: debe moverse entre ambas políticas, pero sobre todo integrarlas bajo una dirección estratégica y pragmática.
No se puede restringir la inversión energética al ritmo de los recursos públicos ni depender de las finanzas de las empresas estatales. Tampoco conviene confundir la política industrial con la política social, pues ello diluye los objetivos de crecimiento sectorial y regional. Cada instrumento tiene su función, y mezclarlos solo conduce al estancamiento que el país ha sufrido por más de una década.
México carece de los recursos financieros y la escala de China, de la productividad energética de Estados Unidos y de la capacidad de innovación de Alemania. Pero sí posee recursos naturales subexplotados que podrían fortalecer su matriz energética, siempre que existan condiciones de confianza, certeza jurídica y una promoción activa de la inversión privada.
La reciente publicación del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica parece un intento de articular política energética e industrial, pero sigue atada a las empresas públicas, a criterios de desarrollo regional impuestos desde el centro y a procesos de innovación subordinados a una visión estatizada del sector energético.
Si México no permite que el sector privado participe realmente en la definición de su rumbo energético-industrial, seguirá atrapado en crecimientos mediocres y en la dependencia de decisiones externas, ya sea de Washington o del del T-MEC.