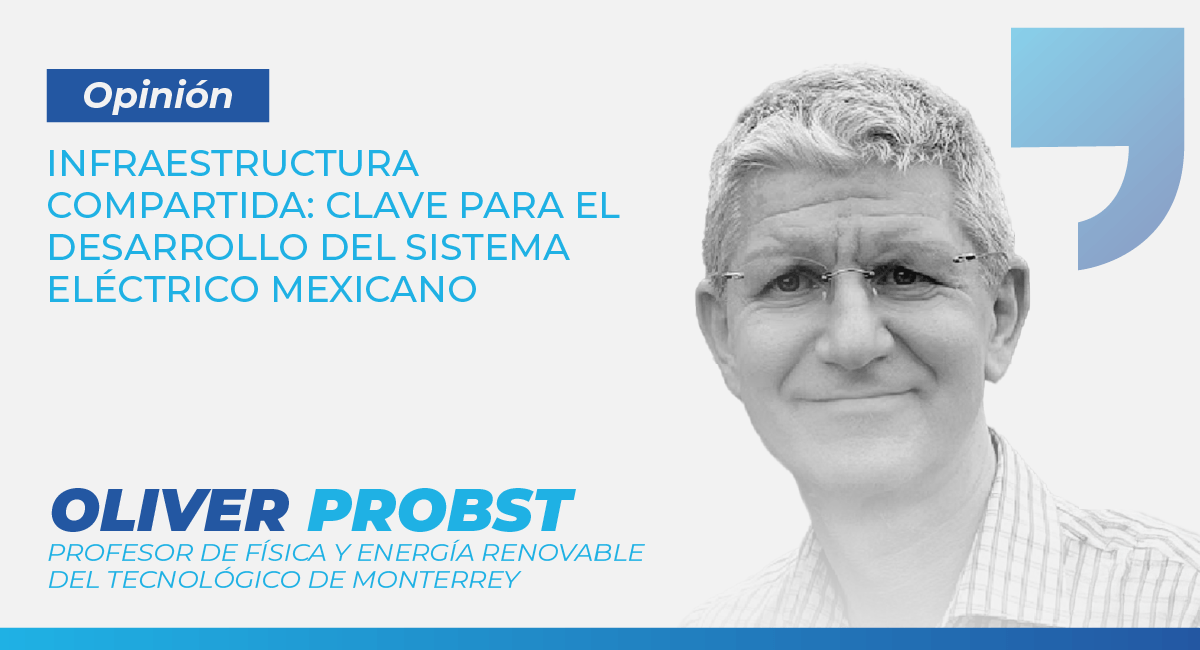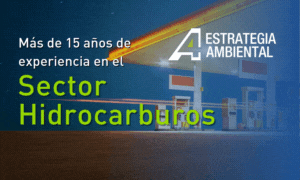Por Oliver Probst
Profesor de Física y Energía Renovable
Tecnológico de Monterrey
No es novedad para los conocedores del sector eléctrico que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tiene una serie de carencias que dificultan la atención de los retos del futuro cercano, en particular la transición hacia las fuentes renovables de energía y la profunda descarbonización del sector. De los diferentes indicios de dichas carencias podemos resaltar (1) la evolución hacia abajo de los márgenes de reservas operativas (MRO), tal como la evidencia el Mercado de Balance de Potencia (MBP) y (2) la drástica variación de los Precios Marginales Locales (PML) de norte a sur. Mientras que la reducción de los MRO nos habla de una insuficiencia en la capacidad de generación, la gran variación espacial de los PML es un claro indicio de una red de transmisión notoriamente congestionada. Para solventar ambos problemas claramente se ocupan esfuerzos concertados y las inversiones correspondientes. Aunque el papel preponderante del estado mexicano en decisiones concernientes al sector eléctrico nunca ha sido cuestionado, y además ha sido reforzado con la reforma energética constitucional del 2024, esto no significa necesariamente que el estado tenga que solventar todas las inversiones necesarias. Aunque en teoría no es impensable que una compañía eléctrica estatal opere la totalidad del sistema eléctrico de manera exclusiva y rentable, generando las ganancias suficientes para realizar las inversiones necesarias y sin requerir de subsidios del erario, en la práctica – por razones que no son objeto de esta nota – esto no ha sido posible. En reconocimiento de ello, la política actual del sector eléctrico invita explícitamente a la iniciativa privada (IP) a participar en el desarrollo de proyectos de generación y las inversiones correspondientes. También se alienta que estas inversiones se realicen en proyectos de energía renovable, con vistas a una descarbonización paulatina del sector y el cumplimiento con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) más ambiciosas de México que se visualizan para el proceso de Paris y la siguiente conferencia de las partes (COP) a celebrarse en Brasil.
Aunque queda claro que existe un interés genuino de las autoridades federales en regresar a este camino de la virtud, y que no falta el interés en los gobiernos estatales y la IP, existen en la práctica varios obstáculos para caminar juntos. Uno de ellos es la falta de un mecanismo para la coinversión en proyectos de transmisión y distribución que beneficien a la comunidad en general. Una forma en la que la Red Nacional de Transmisión (RNT) ha podido modernizarse, más allá de las inversiones limitadas del estado, es a través de requerimientos de interconexión y refuerzos a la red que el CENACE y CFE Transmisión exigen a los Generadores de capital privado. Dichos refuerzos pueden incluir la construcción de nuevas líneas de transmisión, refuerzos de equipo de conmutación y protección en subestaciones, equipos de compensación reactiva e infraestructura de comunicación. Aunque un cierto volumen de obras puede ser tolerable dentro del presupuesto de un proyecto de generación, en ocasiones estos requerimientos se han vuelto prohibitivos, impidiendo la realización de los proyectos. Una solución evidente, prevista desde la Ley de la Industria Eléctrica en 2014, es la posibilidad de compartir obras de refuerzo de la RNT a través de solicitudes de interconexión grupales, pero en la práctica esto no ha sucedido. Con el regreso reciente, muy publicitado, de la “planeación vinculante” (sustituyendo a la “indicativa” que se había practicado anteriormente) existe una oportunidad para retomar este camino. En la vasta mayoría de los casos no es un proyecto de generación específico que provoca la necesidad de un refuerzo de la RNT, sino una carencia general preexistente. Empatando las carencias regionales de la RNT y las opciones tecnológicas para su resolución con la posible oferta de proyectos de generación en la zona, después de un cuidadoso proceso de tamizado de los proyectos y la validación de la solidez técnica y financiera, así como de la seriedad de los proponentes, se pueden diseñar proyectos dramáticamente más costo-efectivos que en el esquema de planeación individualizada. Conjuntando los recursos disponibles de los proyectos grupales de la IP y de CFE Transmisión se puede realizar una planeación de la RNT que permita reducir de manera importante las congestiones en el SEN y transitar hacia un costo de generación homogéneo a lo largo y ancho del país, contribuyendo también de manera importante a la reducción de los subsidios de las tarifas del Suministro Básico, aliviando así la carga para el erario.
Del lado de la “suficiencia” del SEN (es de decir, la habilidad de satisfacer la demanda en todo momento) y las reservas que existen para asegurar su cumplimiento aplican argumentos similares, pero con matices importantes. El enfoque tradicional para garantizar el suministro en horas críticas está en la construcción de centrales a gas natural, típicamente de ciclo simple, cuya tarea consiste en estar disponible y en su caso generar durante las horas de mayor estrés del SEN. Tan es así que dicha tecnología fue escrita en piedra como aquella que define en buena medida el Precio Neto de Potencia (PNP) que se determina en las corridas anuales del MBP. Sin embargo, esta tradición deja de lado los avances dramáticos en materia de tecnologías de almacenamiento basado en baterías (BESS, por sus siglas en inglés). No solamente han bajado los costos de inversión de manera abismal (de más de 1000 USD/kWh hace unos diez años a unos 150-200 USD/kWh al día de hoy, con sistemas en China siendo ofertados hasta en 51 USD/kWh), sino también ha sido posible demostrar el funcionamiento de sistemas con capacidades de almacenamiento de cuatro a diez horas, abriendo un panorama totalmente distinto para el manejo de la demanda. Es evidente que sistemas BESS con estas características se convierten en un habilitador importante para la descarbonización profunda del sector eléctrico y de la economía en general.
Regresando al tema principal de esta nota, la inversión compartida, podemos observar que los sistemas BESS en México han estado en el foco de las autoridades principalmente con vistas al proceso de interconexión de centrales eléctricas, donde se ha creado la convicción de que las centrales eólicas y fotovoltaicas (o tecnologías VRE, por sus siglas en inglés) requieren de manera generalizada e individual de la instalación de sistemas BESS en el sitio de la planta, típicamente con capacidades de potencia del orden del 30% al 35% y con dos horas de almacenamiento. Es fácil demostrar que esta conclusión se debe a faltas metodológicas y malentendidos generalizados. Sin embargo, también queda claro que aún con el nivel de participación incipiente de la generación VRE en México (con menos del 12% de la generación del SEN) existen oportunidades interesantes para el emplazamiento de sistemas BESS. Para ello, es importante entender qué servicios al sistema eléctrico pueden y deben proporcionar los BESS; esto será objeto de otra nota.
Por lo pronto observamos que el impacto de la variabilidad (muchas veces mal llamada “intermitencia”) de los Generadores VRE se da principalmente en la regulación secundaria de la frecuencia, es decir, en escalas de tiempo que van de aproximadamente un minuto hasta una media hora. Esta variabilidad es prácticamente independiente en centrales VRE que se encuentren a por lo menos algunos kilómetros de distancia. En consecuencia, la variabilidad combinada de varias centrales VRE es notoriamente más pequeña que la de una central individual. Esto ofrece una evidente oportunidad de optimización: un sistema BESS “no asociado”, es decir, no perteneciente a una central en particular y colocado en un lugar estratégico dentro de la gerencia de control regional correspondiente del CENACE, tendría que “suavizar” sólo el efecto neto de todas las centrales participantes, resultando en una inversión proporcional mucho más pequeña para cada proyecto. Mejor aún, el BESS se puede incorporar al sistema de Control Automático de Generación (AGC, por sus siglas en inglés), actuando sólo sobre las variaciones de la demanda neta (es decir, la diferencia entre la demanda y la generación variable). En una solicitud de interconexión agrupada, varios permisionarios potenciales podrían presentar un proyecto de BESS no asociado para el control secundario de la frecuencia basado en las necesidades reales del sistema y el área de control en cuestión, no en una noción abstracta de “intermitencia” que habría que combatir. El beneficio sería para todos, para el CENACE, que ganaría un sistema de control reforzado y con características de respuesta muy superiores, para los inversionistas, al asegurar la factibilidad económica de sus proyectos, y para el país y sus ciudadanos, que tendrían asegurado un servicio eléctrico continuo y de calidad.