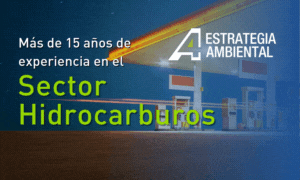Por Energy Insights
El pasado 3 de octubre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Reglamento de la ley del Sector Eléctrico. Motivo por el cual dedicamos este reportaje para identificar los componentes más relevantes que inciden en la toma de decisiones de los agentes privados y a la vez configuran la nueva orientación de política energética, en particular en materia eléctrica.
1.El marco general
El nuevo Reglamento de la Industria Eléctrica marca un punto de inflexión en la gobernanza energética de México. A través del fortalecimiento de la planeación vinculante, el Estado busca retomar el control estratégico del desarrollo eléctrico nacional, asegurando que las decisiones de inversión, infraestructura y tecnología se alineen con los objetivos de seguridad energética, sostenibilidad y confiabilidad del sistema.
El regreso de la planeación como instrumento de política energética
La Secretaría de Energía (SENER) se coloca al centro del modelo de planeación a través del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PDSE), documento rector que orientará el crecimiento del sistema con una visión de mediano y largo plazo.
Este plan deberá integrar las proyecciones de demanda eléctrica, precios de insumos y escenarios económicos nacionales, elaboradas por el CENACE y las empresas públicas, en coordinación con los gobiernos estatales y los polos de desarrollo industrial del país.
El nuevo enfoque exige que los programas del sector consideren la eficiencia económica, el costo mínimo y la sostenibilidad, privilegiando el uso de bienes nacionales y el impulso a las energías limpias. Además, establece como ejes fundamentales la modernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT) y las Redes Generales de Distribución (RGD), junto con la incorporación de nuevas tecnologías y criterios de justicia energética.
Cada año, la SENER deberá publicar en mayo el PDSE con una proyección mínima de 15 años, lo que busca ofrecer certidumbre regulatoria y una hoja de ruta clara para los inversionistas del sector.
Evaluación de la participación estatal: equilibrio de poder en la generación
Uno de los componentes más sensibles del reglamento es la evaluación anual de la participación del Estado en la generación de electricidad.
La SENER deberá medir el porcentaje de energía inyectada al sistema por las empresas públicas frente al total nacional, con el objetivo de evitar que la participación privada sea prevalente.
Si los resultados muestran una disminución de la capacidad estatal o un riesgo de dependencia de generación privada, la Secretaría podrá activar mecanismos de expansión bajo control público, incluyendo la construcción de nuevas plantas, redes o infraestructura estratégica.
Este enfoque redefine el equilibrio entre el Estado y el mercado, buscando una soberanía eléctrica operativa, sin comprometer la eficiencia del sistema ni el despacho económico de carga.
Transparencia, seguimiento y rendición de cuentas
El nuevo marco impone una disciplina operativa más estricta. La empresa pública de transmisión y distribución deberán entregar informes trimestrales sobre el avance de sus proyectos a la SENER, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el CENACE.
Estos reportes, que deberán hacerse públicos, permitirán monitorear el cumplimiento de metas, detectar retrasos y asegurar que las obras estratégicas entren en operación en tiempo y forma.
Este mecanismo busca garantizar transparencia y gobernanza técnica, fortaleciendo la confianza institucional en la ejecución del programa de expansión de redes eléctricas.
Colaboración regulada con el sector privado
Aunque el Estado asume la rectoría del sistema, el reglamento abre espacios de participación para el sector privado y mixto.
Durante la elaboración de los programas de ampliación y modernización, la SENER deberá incorporar mecanismos de consulta que permitan a empresas generadoras, industriales e inversionistas presentar propuestas y expresar opiniones sobre proyectos de generación, almacenamiento e infraestructura eléctrica.
Este proceso, coordinado por el CENACE, busca alinear la planeación pública con la capacidad técnica y de inversión privada, bajo un esquema de planeación integral y de largo plazo.
Proyectos estratégicos y nuevas modalidades de contratación
La SENER tendrá la facultad de definir Proyectos Estratégicos para cumplir con la política nacional en materia de electricidad.
Estos proyectos gozarán de procesos administrativos simplificados y ejecución acelerada, priorizando aquellos que contribuyan a la seguridad, confiabilidad y transición energética.
A su vez, la CNE y el CENACE establecerán mecanismos competitivos para la contratación de energía, potencia y servicios conexos, incluyendo almacenamiento eléctrico, cuando este represente una alternativa más eficiente que la infraestructura tradicional.
Esta disposición abre la puerta a modelos de negocio basados en flexibilidad tecnológica y eficiencia operativa.
Innovación y proyectos piloto: hacia un sistema más inteligente
El reglamento también impulsa la experimentación regulada. El CENACE podrá desarrollar proyectos piloto orientados a probar soluciones técnicas o de gestión que mejoren la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Estos proyectos, de carácter temporal, permitirán evaluar nuevas tecnologías o modelos operativos antes de su adopción a gran escala, bajo la supervisión de la SENER y la opinión técnica de la CNE.
La posibilidad de implementar pilotos regulados representa una ventana de innovación para empresas tecnológicas, integradores y desarrolladores de soluciones energéticas, capaces de aportar valor al sistema y posicionarse en el ecosistema regulatorio del futuro.
Hacia una nueva gobernanza energética
El nuevo marco de planeación eléctrica redefine el papel del Estado como autoridad estratégica y operativa del sector, pero también invita a la colaboración estructurada con actores privados que aporten innovación, financiamiento y capacidad técnica.
Para las empresas, el reto será alinear sus proyectos con la visión de largo plazo del PDSE, anticipar los mecanismos regulatorios y demostrar contribución tangible a la confiabilidad, eficiencia y sostenibilidad del sistema.
En esta nueva etapa, la planeación vinculante no es solo un instrumento de control estatal, es la hoja de ruta para la competitividad energética del país, donde cada actor —público o privado— tendrá que encontrar su lugar en una arquitectura que privilegia la coordinación, la transparencia y el valor sistémico.
2. La Justicia Energética como Nuevo Pilar Regulatorio del Sector Eléctrico Mexicano
La reciente incorporación del principio de Justicia Energética en el marco regulatorio eléctrico mexicano representa un cambio de paradigma en la manera en que se conciben las políticas públicas, los programas de inversión y la operación del sistema eléctrico nacional. Este nuevo enfoque, contenido en el Título Segundo del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, busca garantizar que el acceso a la energía sea equitativo, asequible, seguro y sostenible, a lo largo de toda la cadena de valor del sector.
Alcance normativo y lineamientos institucionales
El reglamento establece que la Justicia Energética debe considerarse como un principio transversal que guía todas las etapas de un proyecto eléctrico, desde la planeación y el desarrollo de infraestructura, hasta la operación, el desmantelamiento y la disposición final. Esto aplica tanto a proyectos públicos como privados, y coloca a la Secretaría de Energía (SENER) como la instancia responsable de diseñar mecanismos, programas y estrategias para su cumplimiento.
SENER deberá coordinarse con diversas dependencias; Hacienda, Medio Ambiente, Economía y Bienestar; así como con la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el INEGI, para instrumentar políticas de acceso equitativo, reducción de impactos ambientales y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica. Esta coordinación institucional busca alinear la política energética con los objetivos de desarrollo social y de reducción de desigualdades regionales y de género.
Estrategias para garantizar el acceso equitativo
El marco regulatorio define un conjunto de estrategias operativas que orientarán la acción pública y privada. Entre ellas destacan:
- Electrificación social en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, mediante programas anuales que prioricen el acceso básico y el uso de energías limpias.
- Descarbonización y eficiencia energética, promoviendo el consumo responsable por parte de los usuarios finales.
- Mitigación de riesgos y afectaciones en proyectos eléctricos, con énfasis en la seguridad, salud y protección ambiental.
- Atención a personas en situación de vulnerabilidad, mediante tarifas diferenciadas y suministro confiable y asequible.
- Desarrollo regional e inclusión productiva, integrando a comunidades locales e impulsando el contenido nacional en proyectos eléctricos.
Estas acciones se complementan con la creación de indicadores de desempeño en materia de Justicia Energética, cuyo objetivo será medir el cumplimiento de los programas y la efectividad de las políticas públicas.
Implicaciones para el sector privado
Desde la perspectiva empresarial, la adopción de la Justicia Energética implica una reconfiguración de los criterios de sostenibilidad y responsabilidad social dentro de la planeación de proyectos eléctricos. Las empresas deberán:
- Incorporar evaluaciones de impacto social y ambiental más amplias, con énfasis en comunidades vulnerables e indígenas.
- Transparentar información sobre financiamiento, escala y tecnologías empleadas, conforme a los principios internacionales de consentimiento previo e informado (Convenio 169 de la OIT).
- Diseñar modelos de negocio que integren la “prosperidad compartida”, asegurando beneficios tangibles para las comunidades locales y contribuyendo a cadenas productivas inclusivas.
Este nuevo enfoque puede traducirse en mayores exigencias regulatorias, pero también en oportunidades de acceso a estímulos fiscales, financiamiento preferencial y proyectos con apoyo del Fondo de Servicio Universal Energético.
El Fondo de Servicio Universal Energético: un nuevo instrumento de financiamiento
El reglamento crea un Fondo específico para financiar acciones y proyectos de Justicia Energética. Su prioridad será apoyar la electrificación de comunidades rurales, la expansión de redes de distribución y el suministro asequible en zonas marginadas.
El Fondo podrá recibir recursos provenientes de excedentes del Mercado Eléctrico Mayorista, los cuales serán administrados por un Comité Técnico y transferidos por el CENACE, conforme a las reglas de operación emitidas por SENER. Además, se prevé que el Fondo pueda ser utilizado para fondear infraestructura de transmisión eficiente, en coordinación con la CNE y con autorización de la Secretaría.
Este mecanismo introduce una fuente de financiamiento complementaria para proyectos de alto impacto social, lo que abre la posibilidad de colaboración público-privada en iniciativas de electrificación y expansión de redes.
Hacia un nuevo equilibrio entre equidad, sostenibilidad y competitividad
La inclusión del principio de Justicia Energética marca un punto de inflexión en la política energética nacional. Más allá de su dimensión social, este nuevo marco plantea un cambio estructural, las empresas del sector deberán alinear sus estrategias de inversión con objetivos de inclusión y sostenibilidad, en un entorno donde la competitividad estará cada vez más asociada al cumplimiento de estándares sociales y ambientales.
En suma, la Justicia Energética no solo redefine las responsabilidades regulatorias, sino que se convierte en un componente clave para el desarrollo de proyectos eléctricos que sean técnica y socialmente viables. Las empresas que logren integrar este principio en su gestión estratégica estarán mejor posicionadas para acceder a incentivos, financiamiento y legitimidad social en la nueva etapa del sector eléctrico mexicano.
3.Generación Eléctrica: Estrategias y Oportunidades en Distribución, Autoconsumo y Mercado Mayorista
El panorama de la generación eléctrica en México ha evolucionado hacia un modelo más diversificado y flexible, donde la generación distribuida y el autoconsumo industrial se presentan como oportunidades estratégicas para empresas y desarrolladores. Al mismo tiempo, la generación centralizada y los proyectos de gran escala continúan siendo esenciales para garantizar la confiabilidad y estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Generación Distribuida: cercanía y eficiencia
Las centrales de Generación Exenta y de Generación Distribuida se caracterizan por su capacidad instalada limitada, operando cerca del punto de consumo. La regulación establece que estas centrales deben cumplir con estándares de accesibilidad, eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sostenibilidad, además de contribuir a la justicia energética.
Para las empresas, esto representa la oportunidad de integrar generación propia, optimizar costos y participar en modelos de negocio innovadores, vendiendo energía excedente bajo contratos regulados por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Autoconsumo Industrial: control y optimización
El autoconsumo industrial permite a las empresas generar energía para sus propias operaciones, ya sea de forma aislada o interconectada.
- La modalidad aislada asegura independencia del sistema nacional y exenciones de impacto social para proyectos menores a 20 MW.
- La modalidad interconectada permite inyectar excedentes a la red con dispositivos de protección que evitan impactos operativos.
Los lineamientos actuales definen permisos, registros de usuarios, interconexión, respaldo de generación y gestión de excedentes, creando un marco robusto para que la industria reduzca costos, mejore eficiencia y participe en la transición energética.
Generación Centralizada y Mercado Mayorista: escala y planeación
Los proyectos a gran escala ya sean privados o estatales, se rigen por criterios de planeación vinculante, permisos específicos y operación bajo las Reglas del Mercado.
Se prioriza la capacidad de respuesta ante emergencias, la participación de la Empresa Pública del Estado en adquisición de energía y la coordinación de interconexión con la Red Nacional de Transmisión. Estos proyectos son esenciales para mantener confiabilidad, continuidad y estabilidad del sistema.
Esquemas mixtos y producción de largo plazo: alianzas estratégicas
Los esquemas de desarrollo mixto combinan inversión pública y privada, con reglas claras sobre transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.
En producción de largo plazo, los particulares construyen, financian y operan la central, mientras el Estado asegura la compra de energía y productos asociados, estableciendo pagos, garantías y auditorías para mitigar riesgos y maximizar eficiencia económica.
Cogeneración: eficiencia energética integrada
La cogeneración permite producir simultáneamente electricidad y calor desde una sola fuente, aumentando la eficiencia y reduciendo costos y emisiones. Este esquema puede aplicarse tanto en autoconsumo industrial como en generación mayorista, con reglas precisas de despacho y manejo de excedentes.
De esta forma se puede decir que se ofrece un entorno normativo cada vez más estructurado y flexible para la generación eléctrica. La generación distribuida y el autoconsumo industrial se consolidan como opciones estratégicas para empresas que buscan control, eficiencia y reducción de costos, mientras que la generación centralizada y los esquemas mixtos mantienen la robustez del sistema eléctrico. Para desarrolladores y empresarios, el reto es identificar los modelos que maximicen valor, aseguren confiabilidad y aprovechen las oportunidades de inversión y colaboración público-privada.
4.Oportunidades y Retos Estratégicos en las Actividades del Sector Eléctrico
El sector eléctrico mexicano se encuentra en un momento de profunda transformación, marcado por la diversificación de esquemas de generación, la integración de energías limpias, la consolidación del autoconsumo industrial y la expansión de nuevas tecnologías como el almacenamiento de energía y la electromovilidad. Este marco normativo, definido por la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, ofrece claridad y certidumbre para los tomadores de decisiones y establece lineamientos estratégicos para los distintos actores del mercado.
Usuarios Calificados y Comercializadoras no Suministradoras
Los Usuarios Calificados representan una pieza clave en el Mercado Eléctrico Mayorista. Empresas con niveles de consumo o demanda significativos pueden registrarse y participar directamente en el mercado, ya sea de forma individual o agregando centros de carga de un mismo grupo económico. Este esquema permite contratación independiente, optimización de costos y la posibilidad de recibir suministro de último recurso de manera temporal, garantizando continuidad del servicio sin comprometer la competitividad.
Las Comercializadoras no Suministradoras y los Usuarios Calificados deben registrarse ante la CNE, sin requerir permiso adicional, fomentando un ecosistema de participación flexible, eficiente y seguro. La regulación contempla también la gestión de mecanismos de reducción de demanda y productos asociados, integrando criterios técnicos y económicos para mantener la estabilidad del sistema.
Pequeños Sistemas Eléctricos y Micro-Redes
La regulación distingue entre pequeños sistemas eléctricos (5–100 MW) y micro-redes (<5 MW), estableciendo criterios de operación especial, gobernanza local y supervisión técnica. Este esquema reconoce el valor de las comunidades energéticas y cooperativas, promoviendo la Justicia Energética, eficiencia operativa y acceso a energías limpias, al tiempo que previene el uso indebido de estas modalidades.
Mercado Eléctrico Mayorista
El Mercado Eléctrico Mayorista opera bajo reglas estrictas de igualdad de condiciones, transparencia y eficiencia económica. Se definen metodologías de pronóstico de demanda, asignación de centrales eléctricas, sistemas de almacenamiento y recursos de demanda controlable, así como mecanismos de fijación de precios, facturación y supervisión. Esto asegura que la operación del sistema sea confiable, segura y competitiva, ofreciendo oportunidades estratégicas para generadoras, comercializadoras y grandes consumidores.
Separación de Integrantes y Competencia
Se regula la separación contable, operativa y funcional de generadoras y comercializadoras para prevenir subsidios cruzados, abuso de mercado y uso indebido de información, garantizando un acceso justo y eficiente a la red. Este enfoque fomenta la competitividad y transparencia, fortaleciendo la infraestructura nacional y la confianza del sector privado.
Transición Energética y Energías Limpias
Los Certificados de Energías Limpias (CELs) son instrumentos estratégicos para la descarbonización y diversificación de fuentes de energía, aplicables a generación distribuida, autoconsumo industrial y proyectos de cogeneración eficiente. La regulación busca maximizar la eficiencia económica y facilitar la comercialización de CELs mediante sistemas electrónicos, promoviendo la trazabilidad, verificación y homologación internacional.
Almacenamiento de Energía
Los sistemas de almacenamiento se posicionan como infraestructura crítica para la continuidad, confiabilidad y eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional. Pueden participar en generación, comercialización y servicios sistémicos bajo contratos específicos con CENACE, contribuyendo a la integración de renovables y mitigación de contingencias. No obstante, no generan CELs, dado que su función principal es gestión de energía y apoyo al despacho.
Electromovilidad e Infraestructura de Carga
El despliegue de infraestructura de carga eléctrica se orienta a transporte público masivo y nodos estratégicos, integrando criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y justicia energética. La regulación establece mecanismos de coordinación interinstitucional y planeación vinculante, asegurando que la transición hacia vehículos eléctricos sea ordenada, rentable y alineada con la matriz energética limpia.
de esta forma la normativa vigente ofrece un marco integral que permite a empresas, generadoras y comercializadoras aprovechar oportunidades en generación distribuida, autoconsumo industrial, almacenamiento y electromovilidad, al mismo tiempo que garantiza la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. Para los líderes del sector, el reto consiste en diseñar estrategias que integren innovación tecnológica, cumplimiento regulatorio y eficiencia económica, asegurando una transición energética rentable y competitiva.
5.La Manifestación de Impacto Social y la Consulta Previa: Claves para proyectos energéticos responsables
En el desarrollo de proyectos energéticos, la sostenibilidad social ya no es un añadido, sino un requisito normativo y estratégico. La Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISE), establecida en la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, se ha consolidado como un instrumento clave para asegurar que los proyectos no solo sean técnicamente viables, sino también aceptables y beneficiosos para las comunidades en su área de influencia.
¿Qué es la Manifestación de Impacto Social?
Toda empresa pública o privada que busque desarrollar infraestructura eléctrica sujeta a permiso o autorización debe presentar ante la Secretaría una MISE. Este documento, que complementa los estudios de impacto ambiental y técnico, evalúa los impactos sociales y define estrategias concretas para mitigarlos, remediarlos o compensarlos.
El documento debe presentarse en un formato oficial y contener:
- Una estimación de costos y beneficios sociales;
- La estrategia de comunicación con comunidades;
- Medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos sociales;
- Un Plan de Gestión Social que integre inversiones y beneficios compartidos.
El Plan de Gestión Social no solo identifica los impactos, sino que define indicadores de seguimiento, planes de cierre o abandono, posibles reasentamientos y estrategias de desarrollo comunitario, garantizando que las comunidades involucradas se beneficien de manera sostenible.
Inversión social y beneficios compartidos
Uno de los elementos más relevantes de la MISE es la asignación de inversión para Beneficios Sociales Compartidos, que debe ser igual o mayor a la destinada a atender impactos sociales. Esto asegura que los proyectos generen valor tangible para las comunidades, desde programas de fortalecimiento de cadenas productivas locales hasta el desarrollo de capacidades y generación de ingresos independientes del proyecto.
Además, las inversiones sociales pueden alinearse con los programas institucionales de la empresa, siempre que se integren de manera documentada y transparente al Plan de Gestión Social.
La autorización y seguimiento
La Secretaría tiene un plazo máximo de 90 días para autorizar o negar la MISE, basándose exclusivamente en la documentación presentada. Si el proyecto sufre modificaciones sustanciales, como cambios en la ubicación o nuevos impactos sociales, se debe tramitar nuevamente la autorización.
Asimismo, la Secretaría puede realizar visitas de verificación y solicitar informes de implementación, garantizando que las medidas sociales se ejecuten efectivamente. En caso de incumplimiento, se activa un procedimiento sancionador.
Consulta Previa: participación de pueblos y comunidades
Cuando un proyecto impacta a pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas, la MISE se complementa con un proceso de Consulta Previa, que busca el consentimiento libre, previo e informado y asegura una participación justa en los beneficios.
El proceso se desarrolla en cinco etapas: planificación, acuerdos previos, entrega de información, deliberación comunitaria y construcción de acuerdos o consentimiento. Los resultados de esta consulta se incorporan al Plan de Gestión Social, fortaleciendo la legitimidad y sostenibilidad del proyecto.
¿Por qué es estratégico?
Más allá de ser un requisito legal, la MISE y la Consulta Previa son herramientas estratégicas que permiten:
- Reducir riesgos sociales y conflictos comunitarios;
- Mejorar la aceptación y reputación del proyecto;
- Integrar la Justicia Energética como criterio de éxito;
- Conectar la inversión social con el desarrollo económico local y regional.
En un contexto donde la transición energética es urgente y la responsabilidad social se valora cada vez más, proyectos bien diseñados socialmente no solo cumplen con la ley, sino que generan valor compartido para empresas, gobiernos y comunidades. La MISE deja de ser un trámite administrativo para convertirse en un pilar del éxito sostenible de la energía en México.
Aspectos pendientes de aplicación según los transitorios del reglamento
En términos generales, los transitorios muestran que muchos aspectos del reglamento aún dependen de la emisión de lineamientos, reglas, convocatorias y validaciones. Los principales pendientes incluyen:
- Migración de permisos y contratos antiguos al nuevo marco legal.
- Publicación de reglas de mercado actualizadas y requisitos de energía limpia.
- Procedimientos y disposiciones para almacenamiento de energía y usuarios calificados.
- Validación técnica de interconexiones y actualización de sistemas de medición.
- Implementación de la planeación vinculante y proyectos estratégicos.
- Definición de derechos de uso de agua para generación hidroeléctrica de pequeña escala.
- Instalación del Monitor Independiente del Mercado y seguimiento a impactos sociales.
En suma, el reglamento establece un marco amplio, pero deja en manos de la Secretaría, la CNE y el CENACE la emisión de normas y procedimientos específicos, que definirán los plazos exactos de aplicación práctica.
Seguiremos pendientes del desenlace normativo de estas disposiciones para lograr promover el sector eléctrico y brindar la información a los tomadores de decisiones.